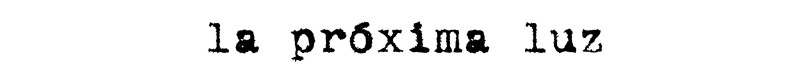
![]()
El
sacerdote se miró la cabeza reflejada en el espejo opaco y agrietado.
Torció la boca con un “mmmm…” de desaprobación.
El viejo reloj de pared parecía espiarlo desde la humedad filtrada
de los muros, silencioso, el segundero roto que hería imperceptiblemente
un vacío siempre igual.
La mano rugosa se deslizó viril sobre la cúspide de la cabeza,
encontrándose con una corta, hirsuta vellosidad. Después
abrió un cajón detrás de otro, hurgando en las diferentes
ausencias de cada uno, hasta que sacó una pequeña lata de
metal. Rápidamente, con los ojos puestos en el reloj, el padre
vació el contenido invisible de la lata sobre el cráneo
y esparció las bacterias sobre la cabeza, con meticulosidad, pasando
los dedos sobre la sien hasta la oreja y la nuca.
Los
pequeños organismos mutantes habían hecho su trabajo y ya
estaban muertos cuando el sacerdote, la estola sobre la espalda, pasó
a la capilla adyacente, calvo y brillante como alabastro. Los únicos
tres videos encendidos
brillaban intensamente entre los otros, tres parpadeos, tres ojos abiertos
de par
en par en medio de una platea de ciegos. Podía parecer normal para
una
función matinal en plena semana.
 |
 |
 |
Las
tres mujeres estaban en ese momento de pie y, con el típico video
mal sincronizado, miraban delante de ellas, aunque las pantallas estuvieran
en posición periférica y no en dirección al altar.
“El Señor esté con vosotros…”
“…y con tu espíritu”, respondieron al unísono
las voces, zumbando. Las imágenes vacilaban ligeramente con el
timbre más bajo.
El cura continuó la celebración como lo hacía siempre:
las mismas pausas, las mismas palabras, las mismas entonaciones. Sólo
en una lectura, durante la homilía, alteró un poco el volumen
de su voz: una sutil, casi imperceptible alteración, que sin embargo
le agradaba muchísimo.
Una
vez terminada la misa se palpó complacido la cabeza con la palma
de la mano, mientras un rayo de sol penetraba violentamente por la tronera
en forma de ventana. Casi una mirada. La mirada del Señor.
Sonrió satisfecho, sintiéndose en ese momento más
cerca que nunca de Dios.
Luego giró hacia el altar y tomo el control remoto. Lentamente,
una pantalla a la vez, pausó y rebobinó las tres cintas.
Una de ellas amenazó con atascarse y romperse como, de misa en
misa, lo habían hecho las otras, los ojos apagados de la asamblea;
después se desbloqueó, con un crujido metálico, mientras
la mujer con el rosario en la mano se levantaba y se sentaba neuróticamente.

El
sol se desvaneció de repente y la oscuridad cayó súbitamente
en el pequeño y húmedo lugar consagrado. El sacerdote se
puso la máscara, corrió hacia la puerta y la abrió:
a través del hollín perenne de los pozos que quemaban logró
ver la silueta del avión que se alejaba rápidamente, rompiendo
el horizonte con un estruendo, y dejaba atrás el tenue relámpago
de la ojiva apenas descolgada.
Con tristeza, con decepción, se dio cuenta cuál era la fuente
del resplandor, de aquel “rayo de sol”, que unos minutos antes
había sido el pequeño asentamiento que lo abastecía
de provisión y cultivos bacteriales de múltiples usos. Allá
abajo vivió alguna vez un hombrecito que sabía de videos
y de cintas.
Volvió a entrar. Se quitó la máscara, intentando
no poner los ojos en la parte posterior de la pantalla: desde atrás
era todavía más triste. El brillo pálido de la ciudad
que quemaba a lo lejos hacía vibrar por un momento las sombras
irregulares de las paredes agrietadas. Luego, nada más.
El sacerdote se arrodilló ante el altar y dio las gracias al Señor
por su iglesia, por los fieles que aún le concedía. Entonces
escuchó claramente, en el centro del pecho, el calor de la próxima
luz, del último rayo de sol, cuando finalmente se habría
perdido en la encandiladora mirada de Dios.